La copa rota
2
Parte uno
Sus amigos le decían “El
Sanjua”. Nació en Villa Dominguito, San Juan. Allí la conoció a Elvira, quien
luego se convirtió en mi madre, y se mudaron a Buenos Aires.
Mi abuela Rosa venía de una
familia muy pobre, oriunda de la misma provincia. Cuando cumplió 14 años dejó
la escuela para trabajar en la casa de un intendente. Limpiaba, cocinaba y le
cuidaba a sus dos hijos. Había logrado aportar dinero en su casa y dejar de
usar la ropa de sus hermanas más grandes para vestirse con la propia. Su
intento de estabilizarse le duró dos años, hasta que quedó embarazada y terminó
en la calle.
Pelo largo, negro, enrulado, delgada y con una sonrisa, llevaba religiosamente
consigo su cartera morada y su paquete de Piper mentolados. Así la describe su
hermana, la tía Nélida. Desde mi infancia que escucho: “Ay, querida, si te
viera Rosita se confundiría; no sabría si vos sos vos o es ella”. Me llevó unos
años comprender ese dicho, como todo lo que no estamos preparad@s para ver. Aunque yo no me acosté con ningún intendente,
cuando prendí mi primer cigarrillo mentolado entendí lo que decía Nélida.
Rosa estaba muy enamorada, y
dicen que de la otra parte había un sentimiento similar; pero los hechos no
demuestran la veracidad de estas declaraciones, sino más bien todo lo
contrario. Durante unos meses, Rosa mantuvo el título de amante. El progenitor
jamás se hizo cargo de su hijo. Aunque no existían las redes sociales, el miedo
a verse expuestos, a no pertenecer, a ser juzgados y a defender lo que sentimos
conviven con nosotr@s desde la época de las cavernas.
Osvaldo Reyes, mi papá, creció
sin padre. Durante sus primeros años de vida, su alimentación dependía de las
changas que consiguiera mi abuela y de la generosidad de los vecinos. A veces
les faltaba el pan, pero nunca el amor. Eso dice Nélida que decía Rosa,
trabalenguas familiares. El cáncer no me dejó conocer su sonrisa.
Nélida fue muy influyente en su
pubertad, tanto o más que Rosa. Ambas lo sobreprotegieron de modo
inconmensurable, y esta característica se acrecentó cuando se mudaron los tres
junt@s. Mi abuela trabajaba todo el día en una panadería, y su tía se encargaba
de llevarlo, traerlo, jugar, cocinarle y de brindarle atención.
Las únicas diferencias entre
Nélida, Rosa y mi mamá son: algunos años, kilos y centímetros de largo del
pelo.
Parte dos
Tres noches antes de ese domingo
en el que apareció Alba habíamos tenido una discusión. Fue la primera vez que
me animé a decirle lo que pensaba. La única.
Entré a casa luego de un día
largo de facultad y trabajos prácticos, fui derecho a mi pieza y encendí la
computadora. Tenía que terminar algo y mandarlo por mail a mi grupo de estudio antes
de la medianoche. Además había arreglado para salir con un chico con el que habíamos
quedado en conectarnos a las doce de la noche para ver adónde iríamos.
Mi papá estaba sentado a la mesa
con mi hermana mirando Tratame bien, un
programa que hablaba de una pareja que estaba en crisis. Pero ¿cómo iba a
entender yo en ese momento que todo lo que consumimos nos refleja? Tenía 20 años.
Mi papá gritó desde el living
“Elvira, ¿cuánto falta?”. Llegué a oírlo a pesar de lo alta que estaba la
música, que yo ponía bien fuerte para evitar escuchar su machismo. Mamá salió
apurada de la cocina y se acercó a la mesa con un vino y una copa en la mano.
Eso me lo contó Lucía, quien por arte de magia dejó los jueguitos en la mesa y
observó la secuencia. En el medio del trayecto descansaba Fido, nuestro amado y
hoy difunto caniche. Si hay alguien que aportaba amor a esa casa, era ese
perro, al que hace unos años me era inimaginable nombrar (creo que estoy
creciendo).
Mamá, con su atención perdida en
su deber, lo pisó y se fue de boca al suelo con la copa y el vino.
Salí corriendo de mi pieza y la
vi sobre el piso teñido de rojo, maldiciendo en contra del destino. Casi como
una escena de Hitchcock. Me acerqué a ayudarla mientras mi papá se lamentaba
por su copa borgoña traída “del Congo”.
Mi alma se tiñó del color del
piso y la ira ocupó el lugar de mi sangre.
No era la primera vez.
Había días en los que me sentía
despreciada y otros en los que su amor me llegaba como una corriente a través de
escenas de mi infancia o algún que otro abrazo. Pero creo que eran más comunes
los momentos en los que repudiaba en silencio sus comportamientos y vicios.
Esa noche apareció mi voz. Le
grité cosas de las que me avergüenzo y creo que sería incapaz de volver a
reproducir, porque las borré. Mi mente, después de verme destrozada, me obligó a
parar de revivir un recuerdo que no me dejaba crecer.
Hay un solo dicho que necesito
compartir para que la piedra se me haga más liviana y la culpa saque pasaje de
vuelta. Mi papá me respondió con una cachetada, tras lo que, desde lo más
profundo de mi pecho, le grité: ¡Ojalá te mueras!
Estaba a dos días de darme
cuenta de cuán peligroso puede ser un deseo. Simulando desinterés, con el papel
de la prepotencia, me arreglé y salí por primera vez con Luciano. El chico que
me enseñó que las historias son como el ajo: si no están lo suficientemente
cocidas, se repiten.
 |
| Ilustración de la artista gráfica @ceciliariverop |

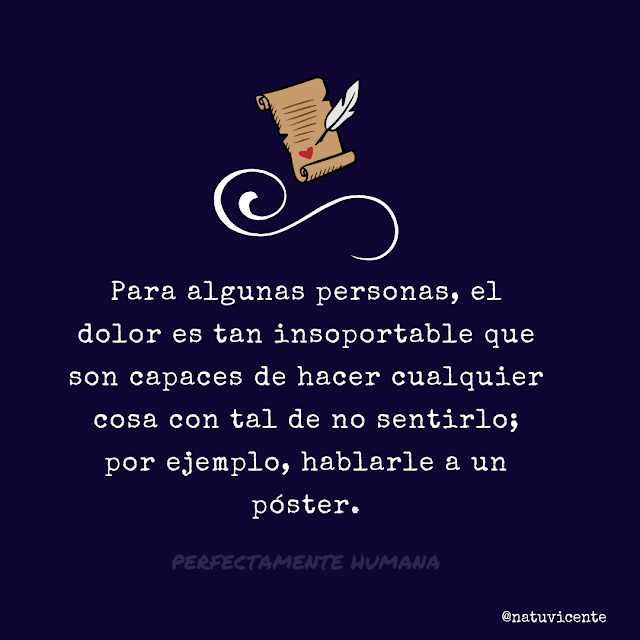

Comentarios
Publicar un comentario