La mancha de la pubertad
4
“¡Fidelina, arriba! ¡Vamos!”.
La voz de mamá se infiltró en mis sueños. Luego los ojos se abrieron para ir al
colegio. Me dirigí al baño chocándome con las paredes, como todas las mañanas.
Alicia, la maestra de quinto grado, era muy agradable, y ese año fue uno de los
pocos que me dieron ganas de ir a la escuela, así que procuraba hacer todos los
trámites matutinos con rapidez para no llegar tarde y evitar que me llamen la
atención. Luego del susto que me pegué cuando citaron a la mamá de Micaela para
preguntarle por qué nunca cumplía con el horario, me convertí en una niña un
poco menos irresponsable.
Me senté en el
inodoro, aunque este día fue diferente a todos. Me encontré gritando “¡Mamáaaaaaaa!”
como hacía muchos años. Me asusté al ver una mancha roja en mi bombacha, pero
más pánico me dio la cara de mamá cuando la contempló.
—¡Ay, hijita! ¡Ay,
hijita! ¡Tan chiquita!
—¿Qué?
—¡Ya no sos más
hijita, andá a mostrarle a tu padre!
—¿Qué cosa?
—¡Esto! —contestó con
la voz más aguda que de costumbre por la emoción.
Allí fui, con el
short cuadriculado del pijama puesto y la bombacha en la mano, a mostrarle a mi
papá el gran acontecimiento. Entendía más un problema de Matemática que eso que
me estaba pasando; sin embargo, mi parte más astuta me decía que lo que estaba
haciendo era un papelón. Las propuestas de mi mamá a menudo me conducían a la vergüenza,
y gracias al crecimiento de mi poder de discernimiento dejé de obedecerlas. Pero
no fue así esa mañana. Con esta historia fui mezquina, no la compartí ni con
mis amigas.
Mi papá roncaba como
un rinoceronte, y yo me paré al lado a ver si lograba ver mi actuación de
estatua con la bombacha en la mano. Hasta ese momento, y por algunos años más,
mi papá fue incuestionable.
—Papi, papi.
Roncaba.
—Paaaaaaaaaaa —recuerdo
que le dije sacudiéndole el hombro derecho.
Abrió los ojos y me
miró fijo. Respiró enfrente de mi cara con aliento a búfalo podrido y me dijo:
—¿Qué pasa?
—¡Mirá!
Se agrandaron sus
pupilas y me abrazó.
Todavía no sé cómo, con
un papelón de tal magnitud, logré obtener un abrazo.
Primera hija, y lo
que puedo deducir es que ambos vacilaban entre la ignorancia y las ganas de
innovar. Con mi hermana la tenían más clara, pero ya estaban con menos energía.
Ella se vio beneficiada en muchas cosas; por ejemplo, mamá no le organizó una
cena para festejar la indisposición o, como decía ella, “la cena de la mujer”.
Esa noche Nélida cayó
en casa (igual que en todas las reuniones) con una fuente de vidrio con pollo
en escabeche, envuelta con film y chorreando aceite. El olor se sentía desde planta
baja, y era imposible no querer abalanzarse sobre su cuerpo achicharrado para
quitarle la comida. Mi tío Rubén, su mujer Estela y mis primas Laura (9) y
Guadalupe (13), con quienes tramábamos las más simpáticas travesuras, también
formaban parte de esa reunión bochornosa.
Mi hermana se acuerda
de esto hasta el día de hoy, y cada tanto, me dice: “Venite a comer a casa, que
organicé la cena de la mujer”, acompañado de un “Jajajaja”.
Con Laura siempre me
llevé mejor que con Guadalupe. No solo por la poca diferencia de edad, sino más
que nada por su impulsividad y picardía. Tenía buenas contestaciones, proponía
juegos divertidos y siempre salía con alguna ocurrencia que nos hacía reír
fuerte, y entonces los grandes se nos acercaban: “¿Qué pasa por acá?”. Laura me
generaba… admiración. Sí, eso mismo, admiración.
Los domingos al
mediodía solíamos ir a comer afuera las dos familias. Un mediodía estábamos en
un restaurante. Procurábamos comer rápido para luego ir a vagar por ahí, así no
teníamos que aguantar a los grandes hablar de política, de dinero, el relato
insoportable y predecible de las mismas historias.
Queríamos
sorprendernos, tener algo nuevo de que hablar, y lo buscábamos.
Éramos verdaderas
niñas exploradoras y hacíamos un buen dúo. Con el tiempo, la vida nos separó. A
pesar de las diferentes juntas y proyectos, Laura es de esas personas a las que
voy a adorar por siempre, aunque no hablemos nunca.
Recuerdo que esa
tarde nos pusimos a jugar las tres a las escondidas. Mi hermana estaba en la
panza de mi mamá y yo estaba un poco más dicharachera que de costumbre.
Guadalupe contaba hasta cuarenta atrás de una columna. Laura y yo nos ocultamos
debajo de una mesa. Comencé a gatear delante de ella y, en el camino, encontré
un poroto. Me llamó tanto la atención que lo agarré. Laura, que estaba al lado mío
juntando pelusas con las rodillas, me señaló el zapato de una mujer que estaba
salido. No lo dudé, arrojé allí el poroto, el cual se acomodó como pieza de
tetris en el talón de la sandalia. Ambas nos miramos y salimos corriendo, tan
tentadas que nos olvidamos de que Guadalupe estaba contando. Nuestra misión
estaba cumplida. Pero “la comandante” estaba llena de ira porque la hubiéramos dejado
afuera de nuestro plan macabro, y fue hacia mi mamá y nos delató.
Afortunadamente no trascendió, porque dijimos que era mentira, con caras de
pobrecitas. Tampoco se interesaron mucho en investigar.
Me pregunto cuál
habrá sido la reacción de la pobre mujer cuando se levantó, y si seguirá sacándose
los zapatos en los lugares públicos.
Las anécdotas de mi
infancia con mis primas brotan en mi memoria como planta en primavera. Recuerdo
otro domingo en el que fuimos a comer a un lugar especializado en mariscos, y
mi papá se había pedido caracoles (era fana de esos platos raros). A mí me daba
mucho asco, y mi prima Guadalupe me retó a comer dos caracoles por $10.
Ni lo dudé (ya se
percibía mi tendencia materialista). Respiré hondo, succioné de su caparazón
dos caracoles con salsa y me los tragué cual ibuprofeno. Guadalupe no se veía
muy contenta, pero no le quedó otra opción que pagarme.
Ya estábamos
acostumbradas a compartir comidas, así que la cena de festejo no tuvo mucho de
nuevo, salvo algunas preguntas. “¿Cómo te sentís?”. El brindis fue: “Por
Fidelina”, con mi papá en la cabecera de la mesa levantando su copa traída “del
Congo” y con su mirada firme y no laxa, como la llevaba en la última discusión.
A veces creo que con
los años las personas van perdiendo la inocencia, y con ella, la alegría. Es
como si el dolor de la experiencia les robara el alma. Eso sucedió con mi papá.
Un día después, cuando
llegué a la escuela, todas mis compañer@s sabían que me había hecho señorita.
Mi prima Guadalupe se había encargado de contarle a una de mis amigas, con quien
se veían en las reuniones del coro de la escuela.
Mis primas y yo
egresamos del mismo colegio. Y gracias a la maldad de Guadalupe, esa semana fui
el centro de la atención. El primer día me dio vergüenza y sentía ganas de
vengarme. Después me acostumbré, y la verdad es que no me disgustaba que estuvieran
todas a mí alrededor haciéndome preguntas. Internamente me sentía “la pionera
de la toallita”, y me resultaba gratificante poder contar mi experiencia sobre
algunas cosas que la mayoría todavía no había experimentado. Mi pubertad fue
linda, aunque me sentí desorientada. Tenía menos información que la revista Cosmopolitan.
Una mañana en el
colegio me agaché para buscar un sacapuntas y me golpeé un pecho con el
escritorio. El dolor fue tan grande que llegué a mi casa y le relaté a mi mamá
lo que me había sucedido. Me toqué y descubrí dos bultos, uno de cada lado, que
me dolían mucho. Elvira es tan trágica que sacó turno con la ginecóloga y se
preparó para lo peor. Pero esas dos “mini protuberancias” terminaron por
convertirse en mí no muy bien recibido y acomplejado talle cien de corpiño.



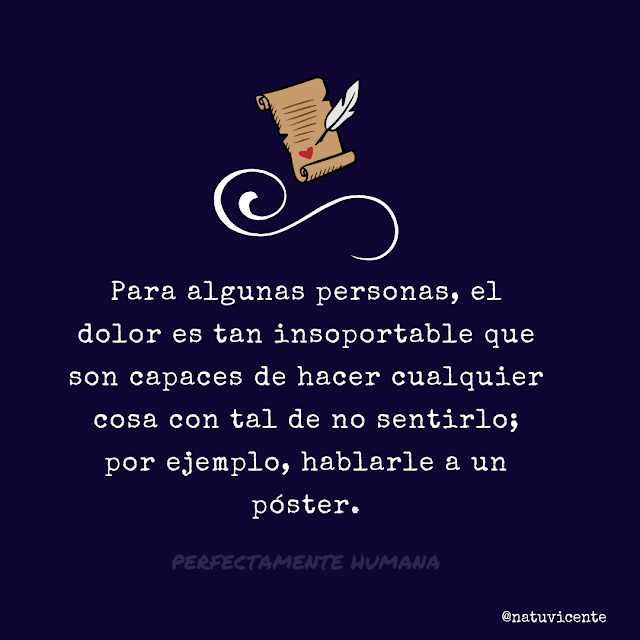
Comentarios
Publicar un comentario