Máscaras
11
El
viaje cambió la perspectiva de mi mundo, me dio vuelta patas para
arriba, como diría el gran Galeano. Volví sintiéndome nueva, pero
pesada. Los primeros días fueron euforia, anécdotas, reuniones,
mates y regalos. Un mes de estímulos es suficiente como para no
querer regresar a la rutina.
Pero
después descargar tanta emoción, una sensación extraña comenzó a
aflorar dentro de mí. Me golpeaba de vez en cuando, y con el correr
de las horas empezó a hacerse más presente. Los días parecían más
largos y mi mente me torturaba: “¡Retrocediste! Viviendo de nuevo
en lo de mamá, ¡ja!”, la oía decir cuando andaba con la guardia
baja. No lograba hallarme, lloraba a escondidas por cualquier cosa.
No sabía cómo adaptarme de nuevo a mi cama de la infancia, pensaba
en mi ex sommier, en mi monoambiente, en mis cuadros y en el palo
santo que prendía todas las mañanas, y entonces deseaba con todas
mis fuerzas volver a esas cosas.
Las
dos veces que de chica mi vieja me encontró llorando por cuestiones
de amigas y escuela, me dijo lo mismo:
—Ay...¿Por
qué estás mal? ¡No es tan grave! —como desmereciendo mis
emociones. Así que es eso lo que yo había aprendido, a
desmerecerme. Estuve mucho tiempo dejando de lado los sentimientos
negativos. Cuestionándome por sentirme triste. Me preguntaba: “¿Cómo
puedo ponerme así porque se me cerró el Word? ¿O porque un chico
me ignora?”. Vivía descalificando mi angustia y pensando que hay
cosas peores. Así fui tragando mis sentimientos. Envenenándome.
Intentando controlar algo que hasta ahora nadie en la tierra pudo,
creyendo que, en cambio, yo sí lo iba a poder manejar. Me juzgaba
por estar triste, “Yo no puedo estar así por esto, si pasé cosas
peores”. Me avergonzaba de que los demás me vieran mal y me
forzaba a sonreír. Me obligaba a estar radiante, aunque creo que soy
una pésima actriz. Veo fotos de aquella época y pienso que me
habría venido bien algún curso de actuación. Escondía mis
sentimientos y me incomodaba que alguien me viera llorar. ¿Cómo una
mujer que está siempre alegre va a estar tan mal? Traté de hacer
mis lágrimas a un lado, pero siempre, de alguna u otra manera, se me
escapaban. En cumpleaños, juntadas e incluso viajes en colectivo. Me
había convertido en un cóctel de emociones y sentimientos, y la
frustración se preparaba para explotar.
Salí
con cuanto hombre se me cruzó. Solo bastaba que me demostraran una
mínima dosis de cariño para que termináramos en un telo. No
lograba encontrar lo que quería, y eso me llevaba hacia la
autodestrucción. Deseaba conocer un hombre que pudiera resolver
todas mis carencias y necesidades de afecto; por supuesto, no solo no
lo lograba, sino que ocurría contrario. Salíamos una noche y luego
no me escribían más. Me preguntaba: “¿Qué hice mal? ¿Le habré
parecido ridícula? ¿Habré dicho algo inoportuno? ¿Seré aburrida
en la cama?”, entre otros pensamientos absurdos y masoquistas.
Quería volver con Gladys pero no tenía plata, y además una parte
de mí sabía que podía resolverlo por mi cuenta.
Me
resistí hasta que la máscara se me empezó a despegar. Caminaba
mucho escuchando música, pero una tarde apagué el reproductor y
anduve sin ninguna distracción en mis oídos, con los auriculares
puestos. Como si quisiera escucharme solamente a mí. Me invadió un
escalofrío. Había llegado el momento que venía esquivando hacía
dos meses. La angustia me acorraló y no me quedó otra opción: la
abracé. Me animé y acepté que no estaba sola. Empecé a pensar que
sí, que me puedo sentir mal y que está bien que lo grite, lo
exprese y me permita hacerlo carne.
Rompí
en llanto y me senté en la puerta de una casa. Pasaba gente
caminando y algunos miraban de reojo, como si no quisieran hacerse
cargo de la situación. Otr@s directamente ni se percataban de mi
persona. Hasta que dos mujeres —una señora de unos sesenta años y
una piba de unos veinte— se me acercaron para ver si necesitaba
algo. La señora me abrazó, me miró a los ojos y, acariciándome la
frente, me dijo: “No sé qué te pasa, tampoco quiero que me
cuentes si no querés, pero quiero decirte que esto va a pasar, así
como pasaron otras cosas, y vos vas a salir distinta y transformada
de esta angustia. Qué aburrida sería la vida si sonriéramos todo
el día como quieren los demás, ¿no?”. Me tocó la mano y se fue.
Por
primera vez en mucho tiempo había permitido que mi alrededor me
viera tal como era y había experimentado algo que en ese entonces no
tenía nombre: sororidad.
Recuerdo,
como contrapartida, la cara de asco de un hombre de unos treinta años
que pasó justo en ese momento y que me hizo pensar: “Soy muy
desubicada”. La presencia de estas dos “mujeres-ángeles”, en
cambio, me llenó de paz.
Hoy
me pregunto qué tiene de raro llorar así. ¿Acaso es inmoral ver a
una mujer desfigurada por la angustia? ¿O será que los patrones de
belleza socialmente aceptados no pueden concebir que las mujeres no
estemos sonriendo y siendo amables todo el tiempo? ¿Por qué no
podemos putear, usar palabras vulgares, entre otras “prohibiciones”?
Se
me vienen imágenes de mi mamá, siempre sonriendo y tapando la
angustia como si fuese un pecado mostrarse vulnerable. O mi tía,
haciendo el papel de la mujer maravilla cuando puertas adentro
soportaba que el hombre con el que convivía (no puedo llamarlo
“tío”, ese hombre no tiene nada que ver conmigo) la golpeara.
A
pesar de haber vivido momentos que me transformaron, tan lejos de mi
entorno, poniendo a prueba mi capacidad de supervivencia en un viaje
alucinante, yo todavía no confiaba en mí. No creía en mi poder, en
todo lo que era capaz de hacer. Las palabras del resto me destruían.
No tenía filtro, me disparaban y me herían porque no confiaba en
mí. Empecé por aceptarlo y así fue como pude transformar mi dolor.
Y
sí, finalmente me di cuenta de que estaba haciendo algo mal, muy
mal: no quererme. Esa tarde sin música y sin máscaras me sentí tan
bien que pensé: qué lindo es ser humana.


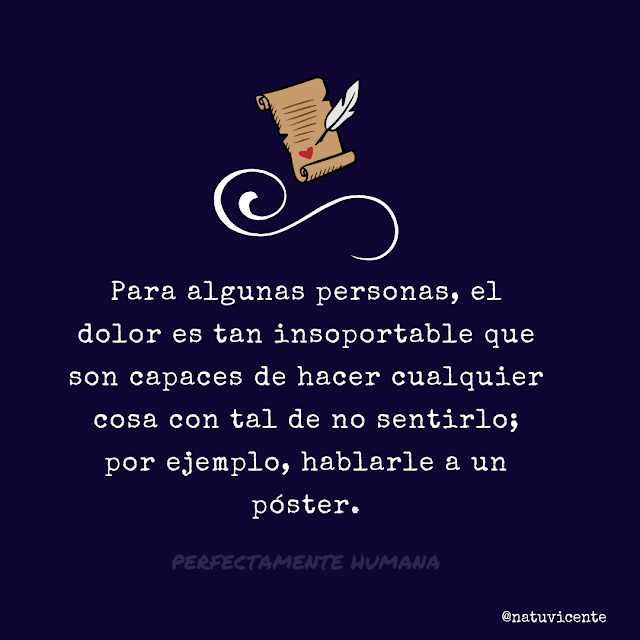

Comentarios
Publicar un comentario