Ropa sucia fuera
7
Parte uno
Al mes de conocer a Gladys, una tarde posterior a una
sesión de esas que te acomodan las placas tectónicas, llegué a mi casa y me
senté enfrente de mi placard. Di como mínimo diez vueltas en la silla
observando mi habitación. Sentí desesperación al encontrarme con que nada de lo
que veía allí me definía.
Cuando abrí la puerta del ropero, se me cayeron dos
carteras en la cabeza. Agarré todas las demás y las tiré al piso con todas mis
fuerzas. Las camisas, las remeras, los vestidos. Me dio placer arrancar los
pósteres que estaban en el mismo lugar desde mis quince años. Sobre mi cama
tiré adornos, fotos y todo lo que había quedado en el armario. Y entonces cayó
una caja, que estaba forrada con un papel estampado de flores rosadas, y se
abrió por el golpe. Tal como ocurre con los humanos. La caja contenía, entre
otras cosas, una tarjeta que me habían regalado papá, mamá y mi hermana para mi
séptimo cumpleaños. Era una tarjeta musical que sonaba cada vez que la abrías.
La abrí segura de que las pilas ya estarían gastadas, y, para mi sorpresa,
empezó a sonar la dulce melodía. Me invadió una emoción muy fuerte, mezcla de
tristeza y un impulso poderoso y muy confuso, como si tuviera ganas de deshacer
y, al mismo tiempo, construir algo.
Corrí a la cocina y agarré tres bolsas de consorcio. Mi
mamá me vio y se extrañó:
—Hija, ¿estás bien?
—Sí, mamá, mejor que nunca.
Remeras que me quedaban chicas, vestidos agujereados,
zapatos que se habían dejado de usar en el año 2000. Recuerdos de vacaciones,
suvenires de fiestas de quince, trofeos de no me acuerdo qué campeonato, ositos
de peluche llenos de polvo, pósteres y carteles pintados por mis amigas,
regalos de mis ex... Toda una etapa de mi vida se fue con la limpieza del
siglo. La melodía de la tarjeta de música me acompañó durante todo el ritual.
El balance cerró con siete bolsas de consorcio y mi pieza casi vacía, muy
parecida a como estaba antes de habitar el departamento. Fui con las bolsas
hasta la entrada del edificio y las dejé para que se las llevaran. Respiré
profundo y volví a entrar con veinte kilos menos. Cómo habrá sido la
depuración, que me crucé con Alba y me preguntó si me mudaba.
Es tan placentero tirar cosas que debería ser considerado
un plan, como ir a tomar cerveza con amig@s.
Cuando mi mamá entró en mi pieza, puso cara de horror, la
misma que pone cuando descubre que no le leudó el bizcochuelo.
—¿Qué estás haciendo?
—Tirando cosas, mamá.
—Pero, ¿por qué no me consultaste?
—Porque son mis cosas —le contesté ya cansada.
—No me digas que tiraste el adorno tan lindo que te había
traído tu tía de Brasil...
—Sí.
—¿Y el vestido de tus quince? —preguntó sollozando.
—También. A alguien le va a servir. Tal vez lo pueda hacer
plata.
—Ay.
—¿”Ay” qué, mamá? ¿Querés que haga como vos, que tenés la
habitación tan cargada de cosas del pasado que ni siquiera podés entrar? Hay
noches que dormís en el sillón con la excusa de “me quedé dormida” para no
tener que encontrarte con todos los recuerdos que vos misma conservás porque no
podés soltarlos. Yo no quiero eso para mí.
Fue la primera vez que la escuché a mi mamá dar un portazo.
Y también la primera vez que yo no salí corriendo atrás de ella.
Parte dos
—Lo quiero cortito como Dolores Barreiro —le dije al
peluquero.
—¡Qué cambio, nena! Me encanta —contestó con su tono agudo.
Las palabras de Silvio, mi peluquero, siempre me motivaban.
Digo “mi peluquero” para sentirme importante, pero creo que hasta ese entonces
habría ido unas cinco veces.
Fue un cambio importante, porque tenía el pelo largo hasta
el sacro. El sonido de la tijera y el pelo cayendo al piso me trajeron la voz
de mi papá. Él siempre me hacía bromas, y una de ellas agarrar una tijera y
simular que me cortaba el pelo. Yo le decía: “No, papá, nunca me lo voy a
cortar”. Ese día confirmé eso de que “nunca digas nunca”. Y mis miedos fueron
cayendo al piso con cada mechón de pelo.
Salí de lo de Silvio casi en shock, pero no de keratina:
emocional. Me miraba en el reflejo de las vidrieras y no podía creer lo que había
hecho. Estaba sorprendida, pero iba sonriente, con la sensación de cargar una
mochila mucho más liviana.
Paré en un local de ropa que tenía un vestido rojo y negro
hermoso en la vidriera. Estaba de oferta. Entré, me lo probé y me encantó.
—Me lo llevo puesto —le dije a la vendedora.
De pronto quería ver gente, porque sentía que tenía algo
lindo para contar. Algo del entusiasmo perdido comenzó a reaparecer. Y siempre
le digo a Gladys que ella fue la autora intelectual de ese cambio.
La cara de mamá cuando me vio entrar con el corte de
Dolores Barreiro —o de Carlitos Balá— fue memorable. Ella, que toda su vida
había conservado por los hombros su pelo color caoba:
—Ay, Fidelina, ¿qué te está haciendo esa mujer?
—El peluquero se llama Silvio.
—No, esa mujer a la que vas una vez por semana.
—¿Gladys?
—Sí, esa Gladys —dijo despectivamente.
—Me está ayudando a ser quien quiero ser.



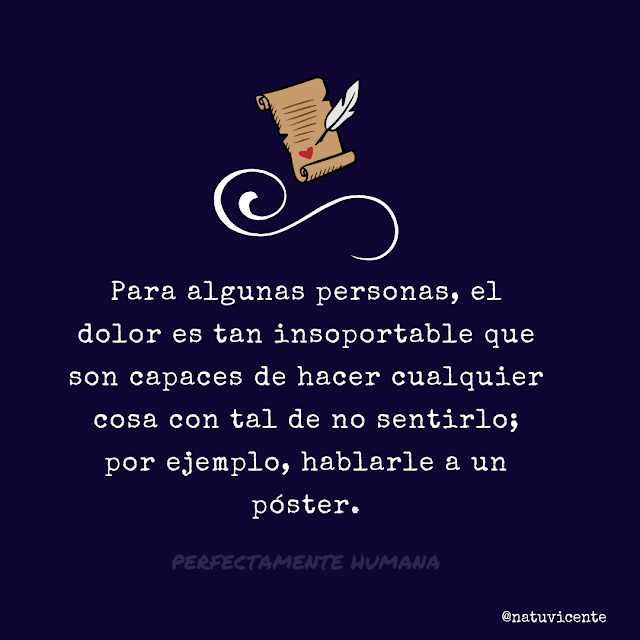
Comentarios
Publicar un comentario